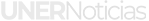El 1° de Mayo se conmemora el Día del Trabajador, fecha que permite reflexionar sobre la realidad laboral hoy en Argentina. UNERNOTICIAS entrevistó al licenciado Eduardo Donza, sociólogo e investigador especialista en Trabajo y Desigualdad del Observatorio de la Universidad Católica Argentina –UCA-.
-¿Cómo define al Observatorio de la Deuda Social Argentina?El Observatorio de la Deuda Social Argentina ha definido deuda social como el conjunto de privaciones económicas, sociales, políticas, psicosociales y culturales que recortan, frustran o limitan el progreso histórico de las necesidades y capacidades de desarrollo humano y de integración social de nuestra sociedad.
Este centro, patrocinado por la UCA, fue creado al calor de la crisis de los años 2001-2002, en donde se hablaba de deuda externa pero se dejaba de lado o no se mencionaba la deuda social interna que existía y hoy está puertas adentro de nuestro país. De allí surgió la necesidad de dar cuenta de ello y se fue conformando un equipo de trabajo que no pensó en tener más influencia que la académica.
-Hace pocos meses presentaron el informe sobre Empleo, Precariedad Laboral y Desigualdades Estructurales en nuestro país…Si, tomamos el período 2010 al 2016, en el cual se presentan datos de la evolución registrada por el empleo, el empleo inestable, la desocupación y el riesgo de desempleo en la población económicamente activa de la Argentina. En este marco, se analizan las desigualdades sociales estructurales que presenta el mercado de trabajo cuando dicha información se discrimina por origen socioeconómico, demandas sectoriales de empleo, sexo y edad, entre otros indicadores. Se presta especial atención, en las tendencias de largo plazo como en los efectos de la actual coyuntura político-económica sobre el mercado del trabajo.
-¿En qué situación nos encontramos, según los últimos datos?El impacto de la devaluación, las medidas anti-inflacionarias, el contexto internacional adverso y el rezago de la inversión privada y pública habrían generado un escenario crítico, aún más recesivo y adverso en materia de empleo y poder adquisitivo para amplios sectores sociales. Este proceso habría producido especialmente un deterioro laboral y en el nivel de ingresos de los empleos de sectores informales.
-¿Podemos mencionar algunas cifras de empleo?Sólo 41,4% de la población económicamente activa urbana posee un empleo asalariado o no asalariado con calidad plena de derechos laborales, 30,7% un empleo regular pero sin vinculación con la seguridad social, 18% está sub ocupada en actividades de baja remuneración, alta inestabilidad o participan de programas de empleo y 9,9% se encuentra abiertamente desocupados.
-¿Se obtuvieron datos sobre la gente que pasó a ser desempleada por estos tiempos?Se observó un aumento significativo en el riesgo de desempleo -haber estado desocupado al menos una vez en el último año- (de 24,9% a 27,7%) y la percepción de los ocupados de considerar altamente difícil conseguir un empleo similar en caso de perder su actual trabajo (de 84,5% a 88,1%).
-Y los salarios, ¿cómo enfrentan la inflación?Las retribuciones al trabajo difieren de manera significativa según la calidad del empleo al que acceden los trabajadores. El mayor ingreso medio laboral mensual –en el tercer trimestre de 2016- lo recibían los ocupados con empleo pleno (15.099$), en menor medida los que poseen empleo precario (9.426$) y, por último, los trabajadores con subempleo inestable (3.724$). El ingreso horario, para estos grupos de trabajadores, fue de 110,3$, 86,5$ y 34,1$, respectivamente. Entre 2010 y 2016 la media de ingresos mensuales disminuyó 7,9% (de 11.832$ a 10.897$). Esto se debe, básicamente, al decrecimiento de los ingresos de los trabajadores con subempleo inestable ya que el promedio del resto no presenta variaciones significativas. En 2016, la ampliación de la 2 brecha de ingresos llevó a que los trabajadores con empleo de baja calidad ganaran un 51,5% menos que los de empleo pleno de derechos.
En 2016, 51,3% de los trabajadores no participan del Sistema de Seguridad Social. Los empleadores no le realizan los aportes jubilatorios a 33,3% de los asalariados y 71,5% de los trabajadores por cuenta propia no realizan aportes. En el mismo año, 34,2% de los trabajadores no cuentan con obra social, prepaga o mutual provista por su trabajo o por el grupo familiar.
-Un panorama que además afecta a los jóvenes que quieren trabajar…Debemos tener en cuenta que el desempleo estructural, el desaliento laboral y el subempleo de indigencia castigan más a los jóvenes que forman la población económicamente activa (54%) que al resto de la población (30%). Si agregamos el empleo precario o inestable, más del 70% de los jóvenes activos de 15 a 24 años se presentan graves déficit laborales. Dado el déficit de ingresos laborales que afecta a las familias formadas o integradas por jóvenes, la probabilidad de que estos queden afectados por la pobreza (62%) es mucho mayor que para el resto de la población adulta (40%).
Un flagelo mundial: De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el desempleo juvenil en todo el planeta alcanzaría al 13,1% de los jóvenes al finalizar 2017, luego de cerrar en un nivel similar durante el año pasado. La cifra representa una suba frente a 2015, cuando la OIT estimó la magnitud de la desocupación para esta franja etaria en alrededor del 12,9%.
-¿Cómo se elimina el “clientelismo”?Precisamente, el clientelismo contribuye en la medida en que no se desarrollen estructuras productivas regionales. Hay que tratar que los planes sociales no dependan de la decisión de una persona, que no sean vistos como un regalo que el gobernante le hace a la familia. El Estado está asumiendo una responsabilidad, y ahí es el gran cambio respecto de los 80, tendría que ser el mercado de trabajo el que cubra esas necesidades y es lo que no se puede hacer desde el 90 y hoy tampoco.
Si uno analiza la evolución del porcentaje de población en situación de indigencia, fue disminuyendo, aumentó un poquito por la inflación, y ahí se nota como los programas sociales hacen una focalización y mantienen a gran parte de la población por arriba de los niveles de indigencia. Cubren los requerimientos de alimentación. Pero las políticas sociales son eficientes para ayudar a salir de la indigencia, no de la pobreza. Si no mejora el mercado de trabajo, que es lo que viene complejo, no van a salir de la pobreza.
-¿Finalmente, de qué manera se revierte la actual situación?Con la implementación de políticas de Estado que nunca lograron establecerse en Argentina. El Estado debe trabajar en la concreción de políticas consensuadas con los sectores productivos regionales. El problema es complejo y necesita de la actuación de todos, no solo del Estado, de los empresarios, las Ongs, los sindicatos... Los gobiernos tienen que tener políticas más consensuadas con el sector productivo, porque el Estado solo no lo puede solucionar, no tiene la capacidad para generar puestos de trabajo. Y tener en cuenta a las economías regionales, porque si éstas tienen problemas se generan migraciones a las ciudades más grandes, con cordones de pobreza, villas, parte de la población está viviendo muy mal, con muy bajos servicios en esos lugares, pero está mejor que en sus lugares de origen.
ReseñaA partir de la década del 70 y el 80 apareció un sector informal que se desarrolló mucho con las políticas neoliberales del 90, mejoró un poco con la implementación de políticas de 2003, pero continúa en forma muy fuerte. Argentina empezó a parecerse, en los 90, al resto de América Latina con el autoempleo y algunas actividades cercanas a la mendicidad, como jóvenes limpiando los parabrisas, mucha venta ambulante, producción informal que puede hasta parecer exitosa en emprendimientos como La Salada y con una parte de la economía que se va informalizando fuertemente. Hay una parte importante de la población que sólo puede insertarse en esos sectores informales.
Contacto: Lic. Eduardo Donza
eduardo_donza@uca.edu.ar